Memoria Analógica: El Club de los Cinco

La primera vez que vi esa caratula estaba seguro de que se trataba de una extraña adaptación de alguna de las novelas de Enid Blyton. ¿Las conocéis? Son unos libros infantiles famosísimos. Se puede decir que eran posesión obligada en la biblioteca de cualquier colegio.
Sí, en los colegios había, por lo general, una biblioteca. Si no os hubierais pasado la infancia jugando al fútbol en el patio lo sabríais. Si, como yo, eras de aquellos a los que no elegían para ningún equipo, la biblioteca constituía una alternativa extraordinaria para pasar el rato mientras que, tus compañeros, jugaban a colar una pelota entre dos pares de mochilas equidistantes que hacían las veces de portería.
Como decía, una de las colecciones imprescindibles era la de Los Cinco (las otras eran Los Tres Investigadores y Los Siete Secretos). Estos libros contaban las aventuras y desventuras de tres hermanos en estado de semi-abandono en compañía de su prima trans aún no hormonada y un chucho asqueroso propiedad de esta última. Puede parecer una descripción poco amable pero, ¿cómo llamarías tú a unos chavales que se pasan la vida en el internado de la escuela y que, cuando tienen vacaciones, ven a sus padres lo justo para coger las mochilas y salir zumbando? ¿Qué dirías de una chica que quiere ser un tío y que solo responde cuando se la llama con nombre masculino? ¿Qué apelativo usarías para referirte a un perro callejero sin raza identificable?
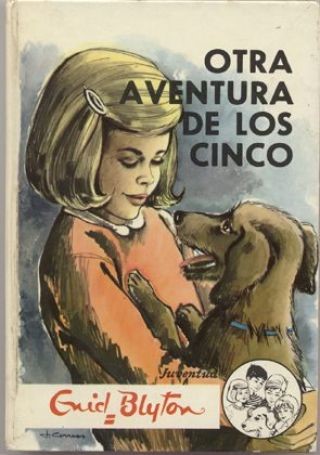
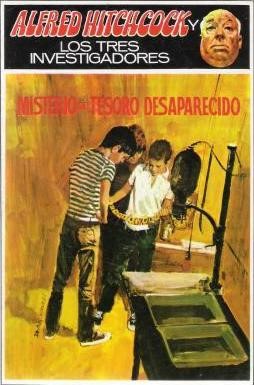
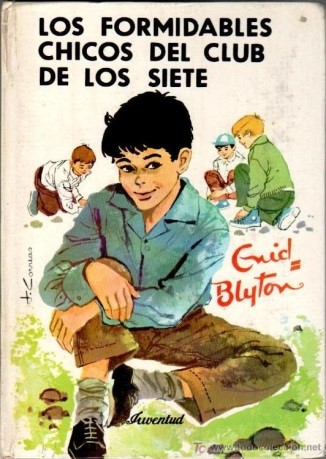
Eso no quita que, el que suscribe, hubiera pasado su infancia enganchadísimo a esos libros. Totalmente entusiasmado con las aventuras de los primos de marras. Hasta tal punto que, incluso, me sabía de memoria la canción que Enrique del Pozo (el de Enrique y Ana, sí) cantaba en la cabecera de la serie de televisión.
Así pues, esa mañana de sábado, cuando vi el título de la peli, que emitían en el vídeo comunitario de la guardia civil, me senté, eufórico, dispuesto a ver de qué iba la cosa.
Ya las primeras imágenes me sacaron de mi error, claro. Aquí me sobra un niño y me falta un perro pensé. Evidentemente lo que me disponía a ver era The Breakfast Club que, por mano de nuestros maravillosos traductores, se había convertido en El Club de los Cinco y que, gracias al malentendido, se convirtió en una de mis películas de cabecera. Pero antes de empezar con las batallitas del abuelo hablemos un poco, como es de rigor, de…
La Película
Estrenada en 1985 The Breakfast Club fue, posiblemente, la gran obra de John Hughes. Sin duda la película más personal de un director que hizo suyos los ochenta, regalándonos joyas como 16 velas, La chica de rosa, La Mujer Explosiva o esta que nos ocupa.

Con un coste de producción de 15 millones de dólares, obtuvo una recaudación de 45, constituyendo su mayor éxito como director.
La historia es de todos conocida: cinco adolescentes castigados una mañana de sábado en la biblioteca del instituto descubren que, a pesar de sus evidentes diferencias personales y sociales, tienen en común mucho más de lo que se podían imaginar.
Nada más.
Y nada menos. Porque esta película es grande precisamente desde su sencillez. Las ajustadas interpretaciones de unos actores, jóvenes pero experimentados, acompañados del buen hacer de veteranos como Paul Gleason hicieron de esta película algo diferente.
Molly Ringwald, musa adolescente de la época. Emilio Estevez, ya por ese entonces un actor de oficio. Anthony Michael Hall, gran intérprete de comedia que se descubriría como un autentico todo terreno en años venideros. Judd Nelson, quizás el de menos talento de los cinco, y Ally Sheedy, la inolvidable Jennifer de Juegos de Guerra, aquí en un rol muy diferente.

Todos ellos bordaron unos papeles inolvidables. Gracias, sin duda, a la extraordinaria dirección de un John Hughes en estado de gracia. Lástima que nos dejó demasiado pronto y sin poder quitarse nunca el San Benito de director de comedias”
Estamos hablando, no me cabe duda, de una gran película. Lo es hoy en día, claro, pero es que en su época se convirtió en un autentico referente generacional. Del mismo modo que los 60 tuvieron Woodstock, ahora en los 80 teníamos The Breakfast Club como espejo en el que mirarnos y, lo que es más importante, reconocernos.
Cualquier instituto en los ochenta era la viva imagen de esas pelis. Sirva por ejemplo el mío:
Jose Luis era alto, atlético, moreno y guapo. Se pasaba los recreos haciendo abdominales colgando de una de las porterías del patio e iba y volvía de su casa corriendo, con la mochila a la espalda y llevando unas tobilleras de un kilo en cada pierna (ya por aquel entonces, Dragon Ball, causaba furor).
En una peli americana, José Luis, sería el Quarterback del equipo, ¿me explico?
Sonia era la princesita. Esa carita redonda, esas curvas, esa sonrisa blanquísima y esa melena rizada nos traían a todos locos.
Sonia sería la jefa de animadoras, ¿vamos bien?
Beatriz era alta y delgaducha. Pasaba de todo y de todos e iba totalmente a lo suyo. Lo suyo eran la natación y Los Beatles… y yo estaba profunda y secretamente enamorado de ella.
Bea, sería la chiflada.
David era un broncas, el típico camorrista que a las primeras de cambio salta con un Y tú que miras. Un tío capaz de empezar una pelea por que no le gusta el nudo de tu corbata.
David, sería el delincuente.
Podría seguir, pero seguro que ya os hacéis una idea ¿no? El caso es que si la comedia americana adolescente de los ochenta triunfó fue, simple y llanamente, por que los chavales de instituto nos veíamos reflejados en ella.

Nada importaban la distancia geográfica y cultural.
¿Qué más daba si ellos iban al instituto en cochazos y nosotros en bici?
¿Qué importaba si vivían en enormes casas, con una canasta colgada sobre la puerta del garaje, mientras nosotros nos apañábamos en un piso de 70 metros donde vivíamos papá, mamá, cuatro hermanos y la abuela?
¿Qué, si a su fiesta de fin de curso iban en limusina y vestidos de smoking y nosotros a patita y en vaqueros?
Todo eso, no tenía importancia alguna en la medida en que ellos, los protagonistas, nos representaban a nosotros mismos. O quizás éramos nosotros los que, inconscientemente, representábamos sus papeles ¡vete tú a saber! The Breakfast Club vino, al menos en mi caso, a dar una entidad real a todos esos personajes que tan bien conocía. Pero eso forma ya parte de…
Mis Recuerdos
Yo vivía cerca de una casa cuartel de la guardia civil y allí tenían un vídeo comunitario. La suerte era que, en vez de por cable, la señal la transmitían a través de una pequeña emisora UHF. Así que, si vivías lo bastante cerca y orientabas la antena, tenías otro canal más gratis. Eso sí, la calidad no era muy allá. No lo suficiente, al menos, como para conformarse con ver así una película a la que íbamos a situar en el podio de nuestras favoritas, ¿no? Así pues, esa misma semana la alquilé para volver a verla. ¡Tenía que volver a verla!
El impacto que causa El Club de los Cinco se aprecia en todo su esplendor cuando uno llega a su visionado con los deberes hechos. Cuando ya se han visto cientos de películas de instituto. Cuando nos conocemos a los personajes típicos como si fueran de la familia. Cuando, nosotros mismos, asistimos a esas clases y a nuestro alrededor pululan los mismos elementos que vemos en pantalla.
En ese caso, esta película, hace algo más que divertirnos. Va un paso más allá.
Resulta curioso que fuera John Hughes, aquel que más había contribuido a fijar los estereotipos, el que nos sentara con ellos a escuchar sus problemas. Con esta película, el Delincuente dejó de serlo para convertirse, simplemente, en un chaval con problemas en casa. La Princesa pasó a ser una adolescente insegura y acomplejada como tantas otras. La Chiflada se deshizo de su máscara de rarezas para mostrarse como una chica de lo más normal. El Deportista era un mero depositario de los sueños e ilusiones de su padre. El Empollón… Bueno, este seguía siendo bastante empollón, la verdad, aunque, al igual que todos, vulnerable, asustado, inquieto, lleno de preguntas y de miedos… Igual que todos nosotros.
Recuerdo que vi El Club de los Cinco y me vi a mí mismo sentado en esa biblioteca. Recuerdo que supe poner caras a esos personajes y entenderlos. Que los vi tan asustados y vulnerables como a mí mismo. Los imaginé en sus habitaciones, en sus casas, en sus vidas. Anhelando ser aceptados. Deseando pertenecer al grupo. Consiguiéndolo o no y vistiendo diferentes disfraces que los protegieran de las decepciones, del dolor que produce el rechazo, del insoportable peso de las ilusiones rotas.
Al día siguiente, en clase, José Luis seguía con sus abdominales. Sonia tan inaccesible como una diosa. Bea más chiflada que nunca y David, tan broncas como de costumbre pero… Yo los miraba y sabía que teníamos algo en común. Todos compartíamos lo mismo: ese miedo intangible que sentimos al dejar atrás la infancia.
¿Sabéis una cosa? Al final José Luis y Sonia se enrollaron, claro. Por mi parte, nunca me atreví a decirle nada a Bea y David, el Broncas, acabó siendo, más que un amigo, un hermano para mí. Pero eso… eso es otra historia, ¿o no?
Incontables son las veces que la vi después de entonces, cada vez con la misma ilusión de reencontrarme con viejos amigos.
Pero ahora, una vez más, llega el momento de encararse con esos recuerdos. Y la pregunta de siempre es:
¿Cómo la ha tratado la vida?
Me temo que hoy el día va de nostalgia. No puede ser de otro modo cuando uno se enfrenta a los miedos de su adolescencia, ¿no?
Volver a ver esta peli es como asistir a una reunión de antiguos alumnos, una experiencia agridulce.
¿Habéis ido a una alguna vez? Pues tan solo puedo deciros que duele. No es ningún dolor profundo, por supuesto.
No nos vamos a sumergir en un pozo de amargura por tomar unas copas con antiguos compañeros de clase pero, a pesar de la alegría del reencuentro y de la memoria compartida, duele.
Es el dolor del paso del tiempo que se hace tangible de sopetón. Ese tiempo que te cae encima cuando te percatas de que la reina de la fiesta engordó y tuvo dos hijos. Cuando ves que tú no eres el único calvo. Cuando te cuentan que, a pesar de lo jóvenes que somos, algún compañero no vendrá a esta reunión… Ni a ninguna otra.
El Club de los Cinco es una buena película, lo sigue siendo a día de hoy. No ha envejecido en absoluto. Trata temas universales y lo hace bien. Las interpretaciones son más que aceptables. Alguna francamente buena. Esta dirigida con muy buen pulso narrativo y, a pesar de lo limitado de escenarios y situaciones, resulta amena y dinámica. Aunque, claro, ya no nos llena como antes. No nos descubre nada y, lo que es más importante, ya no refleja nuestra realidad.

Peor aún, es posible que nos podamos sentir identificados. Pero no ya con alguno de los estudiantes, sino con el odiado jefe de estudios. Es posible que, en más de una ocasión, nos hayamos sorprendido a nosotros mismos pensando que los adolescentes de hoy día cada vez son más arrogantes. Pudiera ser que, frecuentemente, necesitemos a alguien, quizás un bedel que aún no cumplió los cuarenta, que nos recuerde que los jóvenes no cambian, que eres tu quien se hace viejo.
¿Quiere esto decir que no se puede disfrutar de esta historia pasados los treinta? ¡En absoluto! Como ya dije sigue siendo tremendamente divertida pero, la distancia que los años han puesto entre nosotros y nosotros, los de entonces hacen que ya no sea tan especial.
Aun así, no lo dudéis, vedla. Y, si os puede la nostalgia, al acabar esos noventa minutos de viaje al pasado, levantaos, alzad un puño...
y cantad:
Hello Awin